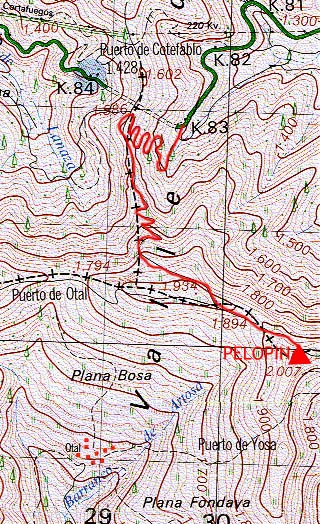20. LA
POESÍA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO
Tomé la costumbre, en aquellos días
radiantes de julio, de ir a pasar las primeras horas de la tarde a casa de
Mateo. Vivía éste en un primer piso, viejo y muy espacioso, en el callejón del
Viento. En la fachada principal se abrían dos ventanas desde las cuales podías
robarle si querías, nada más estirando la mano, los tiestos de geranios a la
vecina de enfrente, pero la amplia trasera de la vivienda, donde estaba la
habitación del propio Mateo, mezcla de alcoba, trastero, estudio y biblioteca,
daba a una fresca y acogedora galería o terraza, con sus parras rebosantes de
cachazudos abejorros, sus sillones de mimbre y una grandiosa mesa de madera
deslustrada. Allí nos sentábamos a matar el tiempo, las más de las veces
charlando o, mientras él pintaba sus laboriosas acuarelas, me ponía yo a ojear
y hojear sus viejísimos y desencuadernados librotes, en la mayoría de los
cuales un tampón de caucho había estampado, a intervalos regulares, un sello
añil desteñido en el que podía leerse: “Biblioteca Municipal de Jaca”.
Ir a casa de Mateo me resultaba más
estimulante entonces que bajar a las piscinas con mis otros amigotes, y eso que
tenía el bono, cuyo coste había obtenido tras un sinfín de minuciosas sisas,
llevadas a cabo cuando mi madre me mandaba a comprar a la pollería Manolita y
otros establecimientos. Tal fuente de pingües ingresos se canceló cuando mi
madre, alarmada por el incremento astronómico del coste de la vida, fue a
encararse con Manolita y otras curtidas capitanas del mostrador y decidió
llevar personalmente la intendencia del hogar, pandilla de salteadoras, descuideras,
estafadoras y cuatreras, las llamó, tal vez influenciada por las novelas del
Oeste que leía mi padre.
El caso es que, habiéndome financiado el
pase de temporada, no acudía a las piscinas municipales por no tropezar con el
ambiente que mis desdichados devaneos habían creado: la chacota fácil de Chus,
Josemari y alguno más que se había sumado al festival de mofas. Sin olvidar el afán
de ligue frívolo y estéril, un galanteo ganso y facilón que allí, al sol, se
ventilaba, sostenido y espoleado por las ostentaciones físicas y los alardes de
gallitos a que tanto se habían aficionado mis compañeros y que, a mí, me
dejaban en franca desventaja e inferioridad, un mierdecilla.
No es que Mateo fuera exactamente
divertido. Carecía del menor atisbo de sentido del humor. Yo iba tieso de risa
a compartir el último chiste de Rivero y me explayaba. “Va un rey a recibir la
pleitesía de sus vasallos, todos viejos hidalgos castellanos y a uno le dice
¡Lorente, bésame la frente! A otro ¡Padilla, bésame la mejilla! Y a otro
¡Arellano, bésame la mano! En estas, uno sale corriendo y el rey le grita
¡Montoya, no huyas! ¿Dónde vas, Montoya?” Yo estallaba en una risotada y ni
siquiera conseguía que a él se le levantara un milímetro la comisura de los
labios, es más, decía muy serio: “Es una verdadera lástima y, si me apuras, una
vergüenza que cada vez más gente, hablando en español, confunda la i griega con
la elle. Es el único motivo por el que yo autorizaría a un profesor de Lengua y
Literatura a atizarle un mamporro a un niño, para enseñarle la correcta
pronunciación de la elle”. Como se ve, no es que no hubiera pillado el chiste,
es que le reclamaban cuestiones de mayor enjundia.
En un rincón de su habitación se alzaba
una Venus de Milo de escayola, de más de un metro de alta, con la cabeza toda
desportillada. Cuando le pregunté la razón de los desperfectos abrió las
portezuelas de un aparador y, sin responder, me tendió una escopeta de
perdigones lustrosa y de buena factura. Acto seguido, se encaminó a la estatua
y equilibró sobre la cabeza de la figura una caja de cerillas por cuyo borde
superior asomaban tres fósforos.
-
Cuando aciertes tres de tres, desde la otra punta de la habitación, te lo
cuento – me dijo.
Estuvimos tirando muchas tardes y, aunque
mostré una puntería notable que la práctica todavía mejoró, la cabeza de la
hermosa figura aún se desportilló un poco más. De resultas de este
entrenamiento, me sobrevino una curiosa decepción: un día fui a una caseta de
tiro en las ferias con Nines y, por quedar bien con ella, me ofrecí a regalarle
un simpático muñeco, un yeyé de fieltro con una americana de rayas y una camisa
con chorreras de encaje. Cuando llevaba gastadas cien pesetas, había roto dos
de los cinco palillos necesarios para hacerse con el premio y Nines me
suplicaba que nos fuéramos ya. “Es incomprensible”, les comenté a Chus y Josemari,
”en casa de Mateo, le acierto a una cerilla a más de cinco metros y, en las
ferietas, no le doy a un palillo tirando casi a bocajarro…” Josemari trató de
consolarme: “Mira el gilipollas este, tiene quince años y aún no sabe que las
escopetas de feria están trucadas”. Chus remató: “Tienen el cañón desviado, so
melón, si no los feriantes se arruinarían de tanto dar premios a los tontolabas
como tú. Además, guarda tu puntería para la Mejillonera, que la tienes en el
bote”. No sé por qué estas revelaciones me entristecieron. Tal vez porque ya
empezaba a darme cuenta de que la feria de la vida era como una caseta de tiro
donde las escopetas, todas, estaban trucadas para que la amargura fuera el
único premio que pudieras llevarte.
Pero lo que me impulsaba a casa de Mateo
era su oído atento y perspicaz, que le convertía en el paño de lágrimas idóneo
para intentar desenredar, con su ayuda, el ovillo gordiano de mis padecimientos
sentimentales.
Llegaba yo protegiéndome de la solana de
las cuatro de la tarde y él me hacía pasar a su umbrío recibidor, conduciéndome
por el angosto pasillo hasta la fresca galería. “¡Teo!” respondía gritando a la
pregunta “¿quién es?” vociferada por su abuela desde la densa penumbra de un
cuartito de estar. Aplacada con la familiar respuesta, la vieja seguía rezando
su interminable rosario. La abuela que, pese a que hacía la comida, fregaba los
cacharros y lavaba las coladas, entre jaculatoria y jaculatoria, era
completamente ciega. Se trataba también de la única persona que convivía con
Mateo, ya que su padre, viudo, era el secretario de un pueblo cercano y apenas
se dejaba caer por Jaca. “Siéntate”, me ordenaba Mateo y se dirigía a un
estante, de donde tomaba un frasco ámbar, con una etiqueta adornada por un
cráneo sobre dos tibias cruzadas, en la que se leía “ácido clorhídrico”. Invariablemente
me escanciaba un vasito de semejante brebaje, que no era otra cosa que vino
rancio seco muy añejo. Cuando le pedí una aclaración sobre la etiqueta, me dijo
que, como él no bebía, lo tenía para las visitas y que tal camuflaje servía
para evitar tener que darle una aclaración a su padre.
Mateo era un artista comprometido que
pintaba acuarelas donde se buscaba una plasmación de las realidades y las
aspiraciones del pueblo. Todo este tema de la conciencia social y del
compromiso artístico era una de sus facetas más incomprensibles para mí y, sin
duda, una de las que lo hacían más impopular entre mis otros amigos. “Debe ser
medio comunista, o medio masón”, decía Chus, “como vaya pregonando semejantes
sandeces por ahí, un día lo cogerá Ignacio, el de la secreta, y lo inflará a
hostias en un calabozo de la Torre de la Cárcel”.
Recuerdo concretamente que, esos días en
la terraza, Mateo se afanaba en una gigantesca acuarela en la que ondulaban sus
cuerpos, en un baile popular, media docena de sevillanas. “Te quedan bien”, le
dije. “Eso que están cogiendo son higos, para simbolizar el trabajo de la
recolección, ¿no?” “No, imbécil, son las castañuelas”.
Como se ve, no entendía yo mucho de
pintura moderna, así que pasé a martirizarlo con el enésimo relato
pormenorizado de mis penas amorosas.