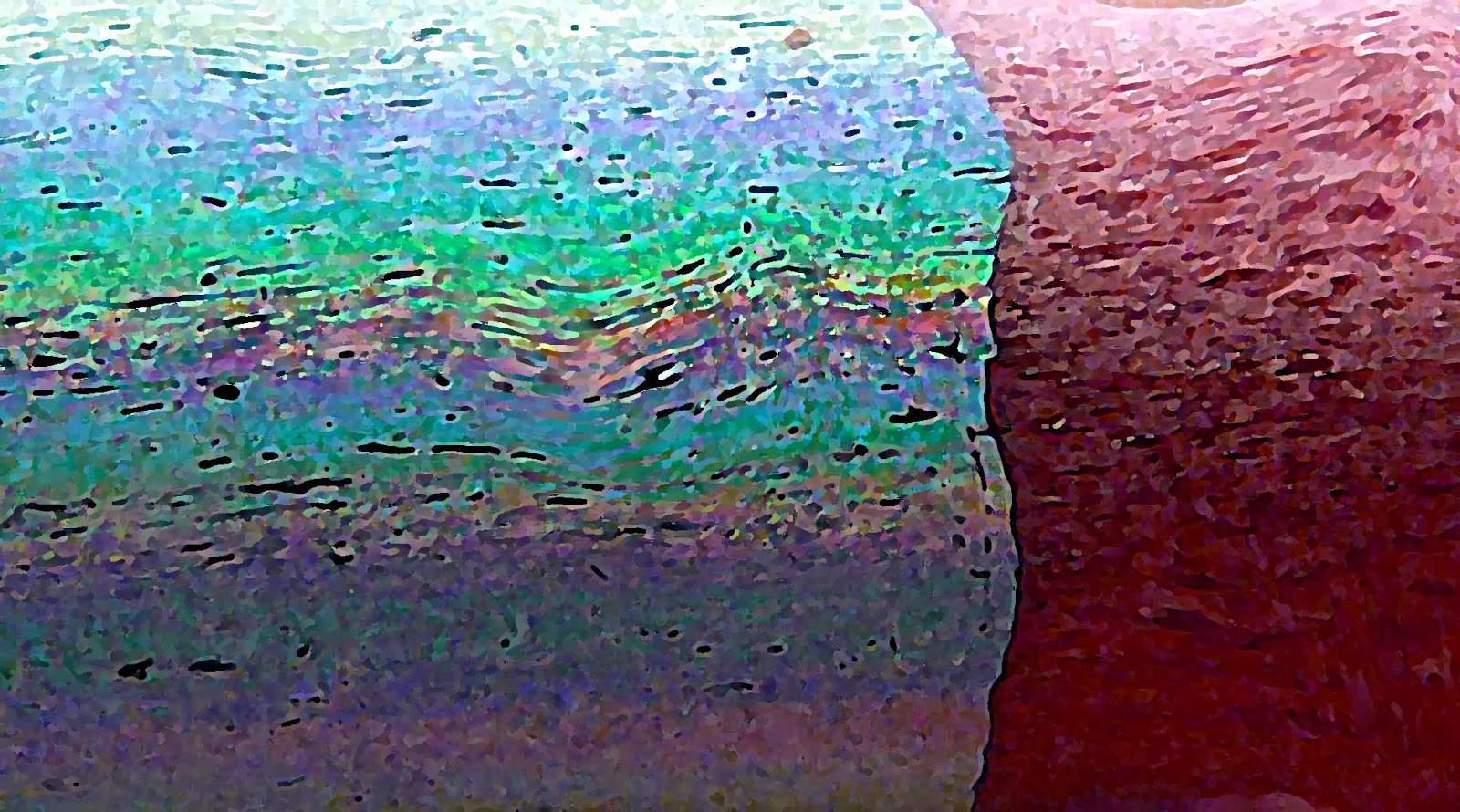Los cuatro primeros años de la vida
académica en el Instituto de Enseñanza Media de la recoleta ciudad que me vio
nacer, crecer e incluso, mucho después, acometer fieros intentos de
reproducirme, languidecer más tarde, y alcanzar cierto grado de muerte, al
menos del espíritu, en su inexorable atonía, aquellos digo, fueron los
preparatorios años de siembra y esperanza que, hoy, se me confunden en la continuidad
de un incierto borrón, y de los que haré gracia al lector, por no acrecentar el
grado de insipidez del relato.
Merced a esta oportuna y astuta elipsis,
pasaré por alto desazones y estrecheces, estancamientos y tedios, que poblaron
mi existencia. Carencias variadas, que fueron dotándola de los elementos
característicos en casi todas las vidas que conozco, y que se resumen en el
amueblado de un denso compás de espera entre dos abismos inexorables.
Aun hoy, me pregunto qué esperaba yo del
futuro en la pulcra ciudad episcopal, un ámbito detenido y cerrado, donde los
sepulcros que cuidaba mi abuelo, no eran tumbas más mortecinas que otras menos
silenciosas y más agitadas, pero igualmente señaladas por el polvo y las
telarañas del hastío, del abandono y del olvido.
No obstante, aquél verano de 1965 iba a
estallar una pequeña aunque consistente revolución en nuestras vidas, algunos
ya habíamos extendido las antenas a los vientos que llegaban “de fuera”, ya nos
habíamos bautizado como enteradillos de las modas extranjeras, pero aquél
caluroso estío, no un bautizo, sino un chaparrón cayó sobre el conjunto de
nuestro apocado y timorato cuerpo social: había comenzado la era yeyé, algo así
como si, en Historia, se diera paso a la Edad siguiente a la Contemporánea. Lo
cierto es que no se hablaba de otra cosa: los mayores con reticencia y
desconfianza; una mezcla de burla y temor los posicionaba frente al nuevo
fenómeno. Los jovencitos andábamos algo perdidos, oyendo campanas aquí y allá,
hasta que dio comienzo el curso y supimos cuál sería nuestra fidelidad hasta la
muerte.
Una tersa y brumosa mañana de septiembre,
nos reunieron en el amplio y funcional salón de actos del Instituto: en aquella
época erizada de formalidades, era costumbre iniciar el curso con una especie
de solemne charla inaugural. Germán, el bedel, se afanaba removiendo cortinajes
y abriendo los oxidados marcos de los ventanales, para intentar disipar, sin
éxito, el olor a cerrado. Los pegajosos asientos de escay rojo acogían nuestros
inquietos traseros, mientras frente a nosotros se alzaba un estrado donde los
profesores iban tomando asiento con una desgana superior a la nuestra que, al
menos, estaba tamizada de cierta curiosidad. Era fama que habían mandado (¿de
Madrid? ¿De Zaragoza? ¿En qué arcano lugar se tomaban tales decisiones
funestas?) un nuevo Jefe de Estudios con una siniestra aureola de coco, se
decía, para poner coto a cierto tufo de permisiva liberalidad, que estaba
empezando a impregnar el ambiente todo del centro de enseñanza.
Desde su frontera fila de sillas, tomaron
la palabra varios profesores, de los ya conocidos, para desgranar, con una
evidente falta de entusiasmo, los acostumbrados saludos de acogida, las
novedades en la organización del centro y las habituales recomendaciones sobre
las bondades del estudio, del buen comportamiento y del interés que debía
movernos a aprovechar el tiempo y no hacer el payaso. Una vez consumado el
ritual, se instaló un silencio algo incómodo y la figura que ocupaba el centro
de su docta fila, tras provocar dos o tres veces el pertinaz silbido de los
acoples del micrófono, tomó la palabra con un timbre grumoso y un tono acerado
y campanudo que nos lo hizo detestable al punto:
-
Queridos alumnos, alumnas y otros seres más indeterminados. Me llamo Marcelino
Portuno. Para vosotros seré don Marcelino, a secas, o eso espero. Acabo de
llegar a esta hermosa plaza con el cometido prometedor de ser vuestro Jefe de
Estudios. También seré el profesor de Latín de los de los cursos superiores.
Dado que tengo las mejores expectativas de vosotros, haré muy breve mi
alocución. Que estará encaminada a preveniros de un desagradable fenómeno
disolvente, donde se aúnan desfachatez y gamberrismo, falta de respeto,
inconsciencia e irresponsabilidad. Como todo lo malo, esta moda nociva viene de
fuera. Y yo espero y preveo que no va a anidar entre nosotros, porque aquí la
luz que nunca se apaga, la atenta mirada del Caudillo, el faro de occidente, ha
determinado guiarnos, inmunes a esa decadencia, por inmarcesibles senderos de
gloria, por donde firmes transitaremos, aunque sea a capones.
Tosió, carraspeó, movió el micro
ocasionando otro horrible ruido de acople y prosiguió su fatuo discurso:
-
Es mi deber, qué digo mi deber, mi irrenunciable y sagrada misión, apartaros de
esta epidemia que nos acecha, de esa infección contagiosa: esos gamberros
melenudos que dan alaridos infrahumanos y se hacen llamar yeyés; esos monos
ruidosos y frenéticos consagrados al gamberrismo y a la delincuencia, esas
nuevas hordas de vándalos vociferantes que son la vergüenza de sus padres, el
oprobio de su nación, una lacra para nuestra civilización y unos guarros
indecentes. Unos cerdos que chillarían como niñas histéricas, al ver la
maquinilla de cortar el pelo que llevo en esta mano por si, durante el curso,
me hiciera falta usarla con alguno que desembarcara por aquí.
Blandió una maquinilla de rapar y alguna
desmayada risita afloró aquí y allá en el abarrotado salón de actos. A su lado,
en el estrado, los otros profesores miraban en diferentes direcciones, hacia lo
alto, como si la cosa no fuera con ellos (hoy sé que eso se llama vergüenza
ajena).
-
Así que nada más quiero que os quede clara una cosa: no consentiré ninguna
manifestación de la nueva moda, ni el pelo alborotado, ni las medias de color,
ni las faldas descocadas, ni el aspecto sucio, indecente y desaliñado, ni nada
por el estilo. Que no llegue a mis oídos ninguna nauseabunda noticia que tenga
que ver con ustedes, acerca de guateques, discos con música para zulúes,
guitarras desafinadas y berridos selváticos. De cualquier modo que se
transluzca que un alumno está infectado por esta moda subversiva e inaceptable,
será objeto de sanción disciplinaria y académica. Espero que, como hasta ahora,
todos demos ejemplo de decencia y comedimiento, mostrando a esos asquerosos
británicos nuestra firmeza de costumbres, nuestra entereza y sobriedad, a ver
si, de una vez por todas, nos hacemos acreedores a su respeto y nos devuelven
Gibraltar.
La pincelada patriótica nos arrancó unos
desganados aplausos y nos fuimos a disfrutar del solecico. Zaborras, que ya no
vendría a nuestro curso porque había suspendido y tendría que repetir, nos
propuso ir esa noche a celebrar nuestro último día de vacaciones.
-
Podríamos colarnos, a eso de las once, en las piscinas municipales – dijo - .
Mañana es el acto de clausura de la temporada y estaría bien que se encontraran
un buen surtido de zurullos flotando en el agua.
Rivero se mostró de acuerdo:
-
Así nos vengamos del nuevo portero, ese gilipollas que no nos deja pasar gratis
como el que había antes, que era majo y nos dejaba colarnos todos los días. Yo
sé por dónde atravesar la valla, por un sitio muy fácil. Luego nos despelotamos
y nos echamos al agua, soltamos unos cerotes y la dejamos bien adornada, así
que chicos, que nadie vaya a cagar en todo el día, por muchas ganas que
tengáis, ¡venga! ¡A comer ciruelas!
Y partiéndonos de risa, nos separamos.
Aquella fue una noche oscura, perfumada y
tibia. El agua deshacía unos inciertos reflejos en un chapoteo regular, un rumor
acogedor mezclado con los murmullos sofocados de los compinches. Yo estaba
frente al bordillo en la parte más profunda, agarrado a la escalerilla
metálica. Zaborras defecaba desde el trampolín. También una sustancia templada
y granulosa borboteaba escurriéndose en mansas oleadas desde mis entrañas.
Cerciorándome de que nada extraño ni amenazador turbaba la paz de los bañistas,
le dije muy convencido a la pandilla, sabiendo que ese día ponía punto final a
nuestra infancia y sus trastadas:
-
Yo creo que todos, a partir de este momento, deberíamos hacernos yeyés. - Y
cómo nadie estuvo en desacuerdo, tal fue nuestro destino en adelante.