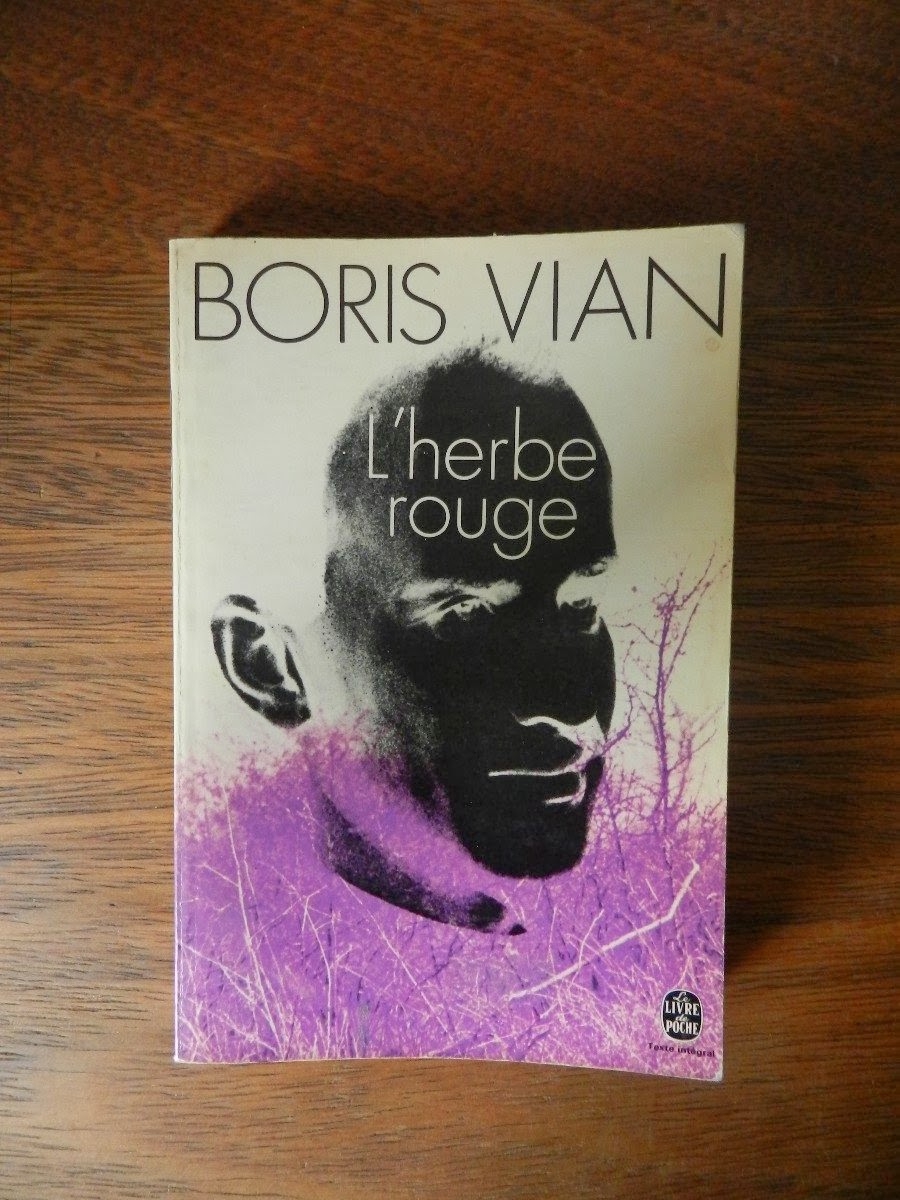Tal vez de una manera interesada, un día
me compadecí de él y fui a hacerle compañía a su solitario refugio frente a los
urinarios. Junto al radiador, bajo la ventana que daba al soleado patio de
recreo tuvimos, a partir de entonces innumerables conversaciones sobre todo lo
divino y lo humano, que acabaron convirtiéndonos en almas gemelas. Resultó que
estábamos leyendo el mismo libro, una novela neoclásica titulada “Fray Gerundio
de Campazas, alias Zotes”, del padre Isla, una obra muy apreciada entonces por
los jóvenes empollones, pues encontrábamos muy gracioso su lenguaje y su léxico
y nos permitía acrecentar nuestra pedantería de seres muy leídos. Ahora que él
no podía seguir decantándose por el deporte (de hecho, dudaban acerca de si
volvería a caminar bien), resultó que compartíamos todo tipo de aficiones:
éramos medio artistas, medio científicos, medio poetas, medio músicos yeyés y
más que medio ingenuos y bobos (pero esto último, sólo lo sabían los demás,
nosotros lo ignorábamos, gracias al cielo). Charlábamos acerca de la temible
reválida de Grado Elemental de junio, un examen con el que todo el estamento
docente se gozaba en atemorizarnos, de que el próximo curso elegiríamos
Ciencias, como alumnos buenos que éramos, de que, en ese futuro inmediato y fascinante,
iríamos a la misma clase con chicas, esos seres misteriosos que eran
depositarios a nuestros ojos de todas las maravillas imaginables: la belleza,
la delicadeza, el atractivo y otras cosas de todavía mayor enjundia y más
enigmáticas. Chus no solía estar tan cachondo como Rivero, pero no cabía duda
de que el bello sexo y sus inauditas posibilidades eran su tema favorito. En
estas andábamos, cuando entró Biela, el profesor de Física en los lavabos, se
situó de espaldas a nosotros, encajado en un urinario y comenzó a aliviar una
copiosa micción. Esto nos dejó un poco cortados, pues en aquel entonces, los
profesores eran para nosotros seres sobrehumanos y no podíamos imaginar que
fueran víctimas de necesidades fisiológicas. Pero el colmo de nuestro asombro
llegó cuando, a renglón seguido, abrió el grifo del lavabo y se lavó
esmeradamente las manos. A continuación salió, dedicándonos un discreto, casi
imperceptible saludo. Nosotros, a duras penas, podíamos reprimir las risotadas
que estallaron cuando creímos que habría alcanzado la sala de profesores:
-
¡Se lava las manos después de mear! ¿Es que tiene asco de su propia polla?
-
¡Igual es que se las ha manchao de pis! Se le habrá escapado entre los dedos.
-
¡O igual tiene lepra en la picha!
-
No seas repulsivo. Lo más probable es que le dé repugnancia el olor de su orina
rancia o, vete a saber, igual sólo llevaba una costra de tiza en las manos.
Unas carcajadas entrecortadas como
cacareos, que tan sólo evidenciaban nuestra necedad y patanería compartidas,
fueron como las vigas maestras que apuntalaron la mutua amistad en los años
siguientes.
Poco tiempo después conocí a su otro
amigo fetén, que durante el curso próximo vendría con nosotros al instituto,
pues en los Escolapios, donde estudiaba ahora, solo se podía cursar el
Bachillerato Elemental. Se llamaba Josemari. Era el hijo del dentista y nos
caímos bien de inmediato, porque él también llevaba el pelo largo y, la primera
vez que nos vimos, me comentó:
-
Mi padre es un cafre: a los del seguro les arranca las muelas sin anestesia. Y
a mí, ¿sabes qué me dice? “Llevar los pelos largos es de gachís. A ti acabará
cayéndosete la minga, Josemari, te lo digo como médico: los mariquitas estáis
enfermos.”
Algo más adelante, ya gritaba en el
Paseo, a los oídos de un grupo de chicas sentadas en un banco:
-
¡Josemari, Chus y Pinchaúvas, los tres mosqueteros! Chicas, ¿queréis ver los
mosquetones?
A mí me hacía pasar un poco de vergüenza,
pero Josemari era así, extrovertido hasta la muerte (de su dignidad, por lo
menos).
Corría ya el buen tiempo amenizando un
recreo soleado y primaveral, en el que los cantos de los pájaros se percibían
apenas, tras los alaridos de gozo y los rebuznos de urgencia de centenares de
púberes gozosos, cuando vinieron las chicas de la otra clase, con el cuento de
que ellas también querían jugar a Churro, media manga o manga entera. A Chus,
que hacía de “madre”, porque aún estaba recién desescayolado y convaleciente,
casi le da un ataque de risa:
-A
“Churro”, vosotras, no me digas, si os ibais a escachar con el peso de un
cachorro que os saltara encima…
Para tratar de explicar al lego la
sorpresa de Chus, resumiré el juego diciendo que se formaban dos equipos de
tres a cinco jugadores, compensados en talla y peso; más uno que hacía de
“madre”, el cual era a la vez, cabecera y soporte de los que la “pagaban” y
árbitro de la contienda. El equipo que la pagaba, formaba una cadena, lo más
sólida posible, de jugadores agachados y trabados: el primero, se sujetaba en
la “madre” y los siguientes cogían al anterior con firmeza de los muslos y
metían la cabeza por entre su entrepierna, con lo que se articulaba una especie
de tren de maromos agachados. Los del otro equipo saltaban entonces, de uno en
uno, sobre las chepas y riñonadas de los que la pagaban y, cuando todos estaban
instalados en lo alto, el último gritaba “¡Churro media manga o manga entera!”
situando una mano sobre la muñeca (churro), el codo (media manga) o el hombro
(manga entera) del otro brazo. Si el jefe del equipo que la pagaba, lo
adivinaba, por ejemplo, decía “!Manga entera!”, que era la mano sobre el hombro
contrario, las tornas se cambiaban y los, hasta entonces, cabalgados,
cabalgaban a su vez sobre el otro equipo. Era un juego físico y rudo, donde los
que la pagaban, a veces, se escachaban bajo el peso del equipo rival, lo que
motivaba, de modo inmisericorde, que volvieran a pagarla. Si alguno de los
saltadores se caía, se escurría o tocaba suelo, era su equipo el castigado y
tenían que poner sus lomos a disposición del peso de sus adversarios.

Tanto porfiaron las chicas que, al final,
Chus cedió, diciendo:
-
Va, chicos contra chicas.
-
Ya, pero vosotros la pagáis. Y cuando nos toque a nosotras, elegimos qué chicos
saltan, que no es lo mismo que te caiga encima Pinchaúvas, que debe pesar como
un gatico, que Sánchez…
Y todas y todos se rieron, menos Sánchez
que se puso colorado.
Y allí estuvimos jugando, tan ricamente,
por primera vez, chicos y chicas juntos, lo cual entonces representaba una
deliciosa transgresión. Pero la segunda vez que me tocó saltar, me pasó algo un
poco extraño: caí sobre Fefa, una rubia rellenita que, pese a que la acabo de
nombrar, cuando salté aún me faltaban cuatro meses para saber cómo se llamaba.
El caso es que, al tacto mullido, cálido y agradable de su espalda, una cosa
que apenas la rozaba se me puso muy muy dura y crecida, como, recordé, aquellas
veces le había pasado a don Gregorio en el cine.
Por supuesto, se lo comenté, más tarde, a
mis dos amigos y Josemari me palmeó con efusividad en el dorso:
-
Tienes suerte, chaval. Esta es la prueba de que, aunque lleves el pelo largo,
no eres maricón. Un día de éstos tengo que enseñarte a cascártela.
La reválida llegó y la reválida pasó y no
había sido para tanto: nos habían preparado a conciencia, adiestrándonos para
un examen que, en definitiva, todos los años venía a ser el mismo. Así que, si
te habían entrenado hasta la náusea, como habían hecho con nosotros, lo pasabas
con facilidad. De modo que aprobé con buena nota y mantuve la beca. El buen
tiempo había arreciado y todo eran parabienes y planes para las vacaciones.
-
Esto hay que celebrarlo, - dijo Chus – ya os puedo invitar a un trago.
-
¿Dónde nos van a poner ese trago que dices, a unos pedorros de catorce años,
Chusefino? – le objeté.
-
Vámonos al bar de Serafín, - dijo Josemari – ese tío se lo monta de puta madre,
y encima tiene buena música en la Sinfonola. Ayer había un disco nuevo de Los
Brincos y, como estaba lleno de gente, lo ponían todo el rato.
Trotábamos por la calle Mayor, doblamos a
la izquierda por Gil Berges y nos metimos en el bar “El Arcángel”. Yo todavía
iba con pantalones cortos.